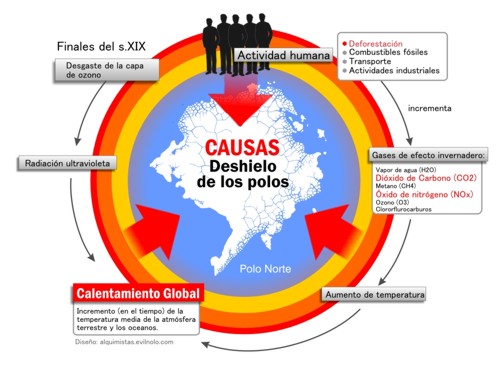La insoportable (y ocultada) impiedad del irracionalismo científico-tecnológico-empresarial
Pensando en el funcionamiento normal de una central nuclear, ha señalado Eduard Rodríguez Farré [1], sin tener en cuenta posibles y nada inverosímiles accidentes, puede afirmarse, sin ningún género de dudas en su documentada opinión, que el principal riesgo para la salud humana de las centrales, y de la industria nuclear en su globalidad, es el proveniente de la generación de residuos radiactivos, que, como es sabido, es inherente a la propia tecnología nuclear. No hay forma de evitarlos, no desaparecen por magia o encantamiento ni por simple y compulsivo deseo corporativo.
Un reactor nuclear es un sofisticado sistema para calentar agua. Para conseguirlo, se utiliza la fisión nuclear, la división del átomo de uranio 235 que al romperse, al fisionarse en la denominada “desintegración nuclear”, produce una enorme liberación de energía térmica y varias docenas de radionúclidos o radionucleidos (esta última, aunque menos usada, sería noción más correcta [2]) o radioisótopos, término no del todo equivalente, residuales radiactivos [3] que tienen aproximadamente un peso atómico que es mitad del uranio 235. Entre el 40% y el 60% de este último.
Existen, por consiguiente, docenas de productos radiactivos generados que van a permanecer ahí, en las centrales o en algún otro lugar, y en algunos casos durante millares de años. Todo ello representa claramente una hipoteca para el futuro pero es también, aunque suele olvidarse, un punto crítico de contaminación ambiental que se origina alrededor de las centrales y en relación al medio ambiente. Con su difusión por la biosfera y su entrada en los ciclos de las cadenas tróficas, existe obviamente la posibilidad de que pueden llegar hasta los seres humanos.
Todo esto, vale la pena insistir digan lo que digan los apologistas de lo nuclear, en la hipótesis del funcionamiento normal, sin accidentes, de las centrales. Se produce, pues, una generación de elementos radiactivos nuevos con anexa difusión ambiental. ¿Por qué esto último? Porque siempre existen pequeños escapes. Hoy por hoy no hay forma de evitarlos totalmente.
Este sería, señalaba el gran farmacólogo internacionalista nacido en el campo republicano de Argelés-sur-Mer, el primer peligro grave de las centrales. ¿Existe algún otro “agujero negro” en el funcionamiento normal de estas centrales? La respuesta es afirmativa
El segundo punto importante, el segundo “inconveniente” no extraordinario de las centrales, se ubica en que estos diversos tipos de residuos, de núclidos radiactivos, estas toneladas -no estamos hablando de gramos o miligramos- de elementos radiactivos generados en el proceso de fisión para el calentamiento del agua y, recordémoslo otra vez, para la producción de energía eléctrica, estos elementos, decía, que quedan ahí tras el proceso, hay que depositarlos en alguna parte.
Existen para ello actualmente dos procedimientos. Se pueden guardan en las propias centrales esperando encontrar cementerios radiactivos adecuados, objetivo que prácticamente, cuéntese lo que se quiera contar, no se ha logrado hasta la fecha en ningún lugar. Esta primera decisión conlleva que en las centrales, en sus propias instalaciones, haya una piscina, que suele estar a la vista de todos, para que se refrigeren esos elementos.
La segunda posibilidad, el camino seguido por dos potencias núcleo-militares, éste es otro punto más de la conocida y peligrosa conexión de los ciclos militar y civil, consiste en el reprocesamiento de los residuos generados. Esta es la opción que han tomando Francia y Gran Bretaña. Estos dos países europeos tienen, respectivamente, las plantas de reprocesamiento de La Hague, en Normandía, y de Sellafield, en Cumbria. “Sellafield” es el nombre actual de una planta de reprocesamiento inglesa que antes llevaba el nombre de “Windscale”. El cambio de denominación, nada inocente, tiene su explicación y nos remite a otro territorio, al ámbito de los accidentes. El de Windscale se produjo en 1957.
Fue el incendio de uno de los reactores de grafito de la central el que provocó la emisión de acerca de 600 TBq [4] de iodo 131, 45 TBq de cesio 137 y 0,2 TBq de estroncio 90. Las cifras relativamente altas de iodo fueron especialmente preocupantes. Un día después del accidente este elemento fue hallado en la leche de una granja ubicada a unos 15 kilómetros del reactor, con una radiactividad de hasta 50.000 Bq/l. En base a la valoración de dosis recibidas, se estima que hubieron decenas de muertes en el Reino Unido debidas a la radiación que llegó a emitirse tras el accidente. Este dato conjetural, señala Eduard Rodríguez Farré, no pudo ser corroborado epidemiológicamente.
Para una hacerse una idea, proseguía el miembro del CANC, de la importancia de aquel accidente basta pensar en que una nube radiactiva llegó a detectarse en Copenhague. Reconocía el socio fundador de CiMA, de Científicos por el Medio Ambiente que se ignoraba todo “de los efectos que pudo causar”.
La central tiene otra historia añadida.
Las investigaciones sobre ella se iniciaron hace unos tres años. Iñigo Sáenz de Ugarte [5] ha informado con fecha 18 de noviembre, que “con la misma dedicación que el doctor Frankenstein”, los responsables médicos de la central nuclear británica de Sellafield, es decir, de la antigua Windscale, “se sirvieron de los órganos de los trabajadores fallecidos para sus investigaciones durante décadas”. Lo hicieron violando la ley y sin pedir permiso a los familiares de los trabajadores. Desde luego. Lo acaba de certificar una comisión de investigación del Parlamento británico al presentar sus conclusiones.
Órganos y huesos eran extraídos de los cadáveres de los trabajadores fallecidos para ser analizados y descubrir posibles efectos de la radiación. ¿Qué pasaba después con los restos? Eran incinerados y la ceniza era examinada con la intención de hallar restos de plutonio. Los órganos más solicitados, señala Sáenz de Ugarte, eran el corazón, el hígado, los pulmones y la lengua. Para ello, el jefe del equipo médico de Sellafield, ex Windscale, Geoffrey Schofield, fallecido en 1985, contaba con la complicidad del tanatorio del hospital de West Cumberland. ¿Qué complicidad? Chapman, un funcionario del tanatorio, extraía un hueso después de la autopsia y recomponía la pierna utilizando un palo de escoba, señala la comisión en su informe. De otra manera, los familiares hubieran descubierto en el funeral que el cuerpo había sido manipulado. Nunca lo supieron.
Era una práctica habitual y conocida. Chapman ha contado que compraba los palos en una tienda y luego pasaba la factura al hospital. La comisión ha descubierto 65 –¡sesenta y cinco!- casos comprobados de este tráfico ocultado de órganos entre 1961 y 1992. Hay que sumar, según parece, otros doce ocurridos en otros centros.
No se llevará el caso a los tribunales. Los hechos investigados son constitutivos de delito desde 2004, recuerda el periodista de Público. Schofield trabajaba en la más completa impunidad. Y no precisamente en secreto: “sus jefes sabían lo que hacía y gozaba de la colaboración del hospital”. Los forenses le hacían también favores: ordenaron autopsias en casos de muerte natural sin que estuvieran justificadas. Schofield ordenaba que abrieran el cuerpo y le entregaran los órganos. Sin más.
"Enterramos una carcasa", dijo el hijo de un trabajador de la central nuclear que murió con 50 años. Tras su muerte, Schofield se ocupó de que le sacaran todos los órganos principales. En el informe de la autopsia consta: "No hay pruebas de que el hombre falleciera a causa de la radiación".
El ministro de Energía, Chris Huhne, claro está, presentó los resultados en el Parlamento británico y pidió disculpas a las familias de los trabajadores por los procedimientos usados. Y más tarde, a otra cosa, que ya tardea.
El marxismo quizá no haya sido, ni deba ser, un humanismo en sentido estricto. Pero el complejo científico-tecnológico-político-empresarial, no sin más y prima facie la ciencia ni las técnicas y tecnologías asociadas, empieza a ser con total claridad para quien no quiera cegarse, lo es de hecho desde hace décadas, más bien un antihumanismo sin bridas. Por ello, no sólo es bueno recordar ahora aquellas optimistas reflexiones de György Lukács sobre el necesidad del humanismo tras la Segunda Guerra Mundial, sino lo que dijo con precisión y belleza el añorado Edward Said: “El humanismo es la única resistencia, e incluso diría la resistencia final, que tenemos contra las prácticas e injusticias inhumanas que desfiguran la historia humana”.
Ahora, escribía Sacristán en 1979 en nombre de la redacción de mientras tanto [6], nos sentimos un poco menos perplejos, lo que no quería decir más optimistas, respecto de la tarea que habría que proponerse para que “tras esta noche oscura de la crisis de una civilización despuntara una humanidad más justa en una Tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo”. La tarea no podía cumplirse con agitada veleidad irracionalista, sino, por el contrario, “teniendo racionalmente sosegada la casa de la izquierda”, y renovando la alianza ochocentista del movimiento obrero con la ciencia.
Puede que los viejos aliados, añadía el autor de Sobre Marx y marxismo, tuvieran dificultades para reconocerse. Los dos habían cambiado mucho. La ciencia, la tecnociencia, proseguía Sacristán, porque desde la sonada declaración de Emil Du Bois Reymond sobre el ignoramus et ignorabimus, sobre el ignoramos e ignoraremos, “llevaba ya asimilado un siglo de autocrítica” y el movimiento obrero, advertía de ello hace ya más de 30 años, “porque los que viven por sus manos son hoy una humanidad de complicada composición y articulación”. Y eso, añadía entre paréntesis, “aunque los científicos y técnicos siervos del estado atómico y los lamentables progresistas de izquierda obnubilados por la pésima tradición de Dietzgen yMaterialismo y Empiriocriticismo no parezcan saber nada de ello”.
Notas:
[1] Eduard Rodríguez Farre y Salvador López Arnal, Casi todo lo que usted desea saber sobre los efectos de la energía nuclear en la salud y el medio ambiente. Barcelona, El Viejo Topo, 2008, pp. 72-73 y p. 189.
[2] Un radionúclido o radionucleido es un núclido radiactivo que se desintegra emitiendo una radiación ionizante. Esa radiación emitida lo transforma en otro núclido o modifica su nivel de energía.
[3] Residuo radiactivo sería, por tanto, todo material sólido, líquido o gaseoso resultante de la actividad nuclear y/o radiactiva que incorpora una fuerte concentración de radionúclidos.
[4] El becquerelio es una unidad coherente de radiactividad del Sistema Internacional (SI) que corresponde a una desintegración nuclear por segundo (dps). La abreviatura es Bq. Esta unidad mide la actividad radiactiva independientemente de la naturaleza de la radiación emitida. Su nombre tiene su origen en el físico francés Antoine Henri Becquerel (1852-1908). De hecho, esta unidad debería ser designada como becquerel. Sustituyó al Curio (Ci) como unidad radiactiva. La medición del efecto biológico producido por las radiaciones es compleja y no se limita a la medición del número de desintegraciones sino que depende también de la naturaleza de la desintegración y del órgano afectado. Dado que el becquerel es una magnitud muy pequeña de actividad, es frecuente el uso de múltiplos del mismo. Así, KBq (kiloBq: mil Bq; 103), MBq (megaBq: millón Bq; 106), GBq (gigaBq: millardo Bq; 109), TBq (teraBq: billón Bq; 1012), PBq (petaBq: billardo Bq; 1015), EBq (exaBq: trillón Bq; 1018), etc.
Eduard Rodríguez Farré añadía en su definición: “Es muy conveniente el uso de estas magnitudes del sistema métrico decimal, dada la confusión que genera el diferente valor del billón, trillón, etc. del idiosincrático sistema de medidas anglosajón (tanto imperial como de EEUU)”.
[5] IÑIGO SÁENZ DE UGARTE, “Una nuclear británica robó los órganos de sus empleados”. Público, 18 de noviembre de 2010, p. 34.
[6] Manuel Sacristán, Pacifismo, ecologismo y política alternativa, Barcelona, Icaria-Público 2009, pp. 48-53.